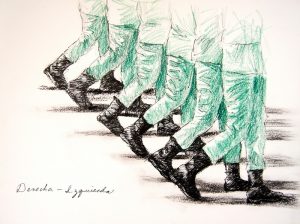Del 12 al 15 de agosto de 2025 se celebrará en Tlatelolco, Ciudad de México, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer (CRM): el principal foro de las Naciones Unidas sobre género en América Latina y el Caribe. A 30 años de la adopción del plan de acción de Beijing, que estableció un consenso global por alcanzar la igualdad de género, la región llega a la cita con pendientes urgentes y un contexto cada vez más hostil hacia los derechos de las mujeres.
«Esta Conferencia Regional llega en un momento crucial: las voces de las mujeres que están luchando por los avances en sus derechos debe ser más escuchada que nunca, es hora de avanzar y que los Estados ratifiquen y profundicen los compromisos con los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, con acuerdos firmes sobre mecanismos de seguimiento, acciones urgentes y específicas» indicó Astrid Valencia, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
Las voces de las mujeres que están luchando por los avances en sus derechos debe ser más escuchada que nunca, es hora de avanzar y que los Estados ratifiquen y profundicen los compromisos con los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+.Astrid Valencia, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
La conferencia dará seguimiento al compromiso de Buenos Aires que en 2022 reconoció, gracias al impulso de las redes feministas, que “todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado, bajo principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género”. Reconoció además que esta “responsabilidad debe ser compartida entre el Estado, las familias, las comunidades, el sector privado y la sociedad”.
Este avance partió de una realidad ineludible: las mujeres de la región dedican, en promedio, 38 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, mientras los hombres sólo destinan 16. Esta desigualdad restringe la autonomía de las mujeres, las confina a trabajos precarizados y les impide acceder plenamente a derechos laborales y a la protección social que incluye, entre otras cosas, el acceso a la salud, al descanso o la jubilación.
Sin embargo, desde entonces, las políticas públicas de cuidados avanzan a cuentagotas. Incluso en lugares como Uruguay o Chile, donde existen sistemas de cuidado, hace falta inversión sostenible basada en la justicia fiscal y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas con participación de la sociedad civil. Asimismo, falta el reconocimiento al trabajo de cuidados comunitario y territorial, que es clave en contextos de discriminación estructural contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, campesinas y habitantes de zonas rurales y zonas urbanas empobrecidas, así como ante la emergencia climática. Los Estados deben promover el financiamiento, la sostenibilidad y articulación del trabajo de cuidados comunitarios y territoriales con políticas públicas de manera justa y respetuosa de su autonomía.
“La injusta distribución del trabajo de cuidados está al centro de la discriminación estructural contra las mujeres. El avance en políticas de cuidados debe de ir de la mano con la erradicación de toda violencia contra las mujeres. La deuda pendiente de más de 30 años para que se respete el derecho básico a vivir libre de miedo y discriminación debe saldarse urgentemente.” añadió Valencia.
El avance en políticas de cuidados debe de ir de la mano con la erradicación de toda violencia contra las mujeres. La deuda pendiente de más de 30 años para que se respete el derecho básico a vivir libre de miedo y discriminación debe saldarse urgentemente.Astrid Valencia, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
La CRM debe establecer la ruta para erradicar la violencia y discriminación que las mujeres y niñas siguen sufriendo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2023 en la región. Muchas otras mujeres son desaparecidas, algunas forzadamente; y sobre ellas recaen mayoritariamente las labores de búsqueda de personas desaparecidas y la exigencia de justicia en medio de violencia criminal, desprotección social e indolencia de las autoridades. Tal como hacen las mujeres en Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
Asimismo, más del 30% de los ataques letales registrados por la red sin violencia LGBTI en 2023 fueron contra mujeres trans, siendo Brasil, México y Colombia los países más peligrosos. En Argentina, la violencia contra personas LGBTI+ se ha recrudecido.
De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que aumentan los partos en niñas, la mayoría resultado de violencia sexual y de la falta de servicios de salud esenciales. Aun así, la educación integral en sexualidad ha avanzado poco, con retrocesos en Costa Rica, Argentina y Paraguay que implican desfinanciamiento de políticas públicas y debilitamiento de la malla curricular. El escenario es crítico en Haití, donde la crisis de derechos humanos se materializa con violencia sexual generalizada contra las niñas y mujeres en Puerto Príncipe y regiones aledañas.
Si bien se han tomado decisiones para mejorar el acceso al aborto en Chile, Colombia y México, persisten las barreras que impiden la autonomía reproductiva en la región, aun donde hay esquemas de despenalización. En Perú, Brasil y Argentina ha habido medidas e iniciativas para restringirlo y la penalización total prevalece en El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Simultáneamente, la salud materna, sexual y reproductiva sigue especialmente restringida para las mujeres migrantes; como las mujeres venezolanas en Colombia, Ecuador y Perú y las mujeres haitianas embarazadas en República Dominicana, cuya vida y salud está en grave riesgo por políticas migratorias racistas.
Todo esto ocurre en un contexto cada vez más hostil para la defensa de derechos humanos. El cierre del espacio cívico, acentuado en Argentina, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela, implica ataques directos contra las mujeres defensoras de derechos humanos o pone sobre sus hombros la tarea de denuncia y búsqueda de justicia, especialmente en los casos de las familiares de personas presas por razones políticas.
La Conferencia Regional sobre la Mujer podrá seguirse virtualmente en los canales oficiales de la CEPAL. El 12 de agosto tendrá lugar la declaración de sociedad civil consensuada por las redes feministas. Amnistía Internacional se sumará a las mujeres de la región para realizar acciones de incidencia, comunicación y movilización para exigir que los Estados asuman un compromiso en Tlatelolco que cimente y profundice la igualdad de género.